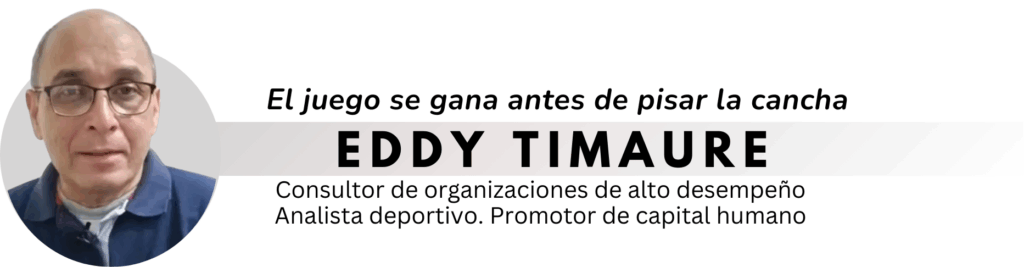Nota: Publicamos este artículo de manera póstuma en homenaje a nuestro redactor Eddy Timaure, quien partió de este mundo pocos días después de haberlo escrito, dejando en estas líneas el eco de su pensamiento y su voz. Descansa en paz, buen amigo.
Por: @EddyTimaure
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, y sin embargo, todavía hoy hablar de salud mental sigue siendo un tabú. No solo por desconocimiento, sino por una serie de creencias culturales, sociales y religiosas que han hecho del malestar un tema incómodo, incluso vergonzoso.
Una de las principales razones es la cultura del pensamiento mágico, esa tendencia tan arraigada en muchos pueblos y comunidades a creer que el sufrimiento puede disiparse con simples decretos de optimismo o con fórmulas espirituales. Es la lógica del “todo pasa por algo”, del “piensa positivo”, del “agradece, que hay otros peores que tú”.
Aunque suenen bienintencionadas, estas frases son en realidad formas de negar el dolor. Constituyen una respuesta automática, vacía, que impide la escucha y refuerza la soledad de quien sufre. El pensamiento mágico, en lugar de sanar, termina siendo una barrera para el pensamiento crítico y para la comprensión científica de los trastornos mentales.
El peso del positivismo tóxico
Vivimos en una sociedad que exige sonreír. Se espera que seamos productivos, fuertes, resilientes y “vibrando alto”, incluso cuando el alma se nos desmorona. Esa presión social, reforzada por el marketing digital y los discursos de autoayuda, convierte el dolor en un signo de debilidad.
Quien expresa tristeza o frustración es censurado, apartado, o se le exige “cambiar la actitud”. Así, las emociones humanas más naturales (la tristeza, la rabia, la ansiedad, el miedo) son reprimidas o maquilladas con frases prefabricadas que solo aumentan la incomprensión.
Y cuando alguien no resiste más, cuando el sufrimiento lo lleva al límite, solo entonces la sociedad reacciona. Pero reacciona tarde.
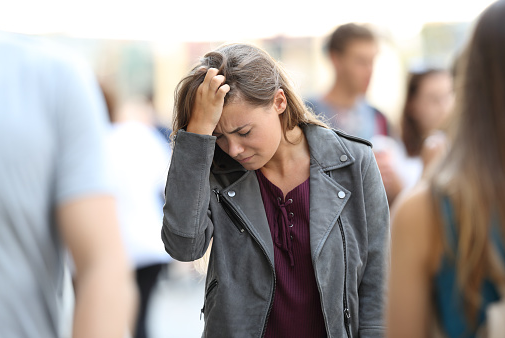
“Debí escucharlo”, “debí acompañarla”, “no imaginé que estaba tan mal”, son frases que se repiten tras una tragedia, aunque muchas veces quienes las pronuncian también formaron parte del silencio previo, de esa negación colectiva que minimiza el dolor ajeno.
El juicio después del abismo
Lo más cruel es que incluso después de un intento de suicidio —fallido o fatal—, persiste el juicio. Todavía hay quienes se atreven a decir: “eso fue una tontería”, “si tenía tanto por vivir”, “hay gente en peores condiciones”.
Estas expresiones son reflejo de una sociedad incapaz de comprender la profundidad del sufrimiento mental. En lugar de empatía, ofrecen distancia. En lugar de compasión, condena.
Por eso no se trata de un problema individual. Es un problema colectivo, cultural y estructural. Una sociedad que exige sonreír, pero no enseña a escuchar; que habla de empatía, pero no la practica; que presume espiritualidad, pero ignora el sufrimiento humano, es una sociedad que necesita sanar.
Una tarea urgente y común
Atender la salud mental no es solo una responsabilidad médica: es una tarea ética y social. Implica reconocer que todos, en algún momento, necesitamos ser escuchados. Que nadie se cura con frases hechas. Que el acompañamiento real comienza con una pregunta honesta y una disposición genuina a escuchar sin juzgar.

La salud mental no mejora con decretos, ni con mantras, ni con autoengaños colectivos. Mejora cuando existe compasión, presencia y acción.
Cuando dejamos de fingir fortaleza y empezamos a aceptar la fragilidad como parte de la vida.
Cuando la sociedad deja de mirar hacia otro lado y se atreve a mirar el dolor (el propio y el ajeno) con humanidad.
Hoy, más que repetir consignas vacías, recordemos que la empatía no se predica, se practica. Y que el primer paso para cuidar la salud mental colectiva es simple, pero urgente: escuchar de verdad.